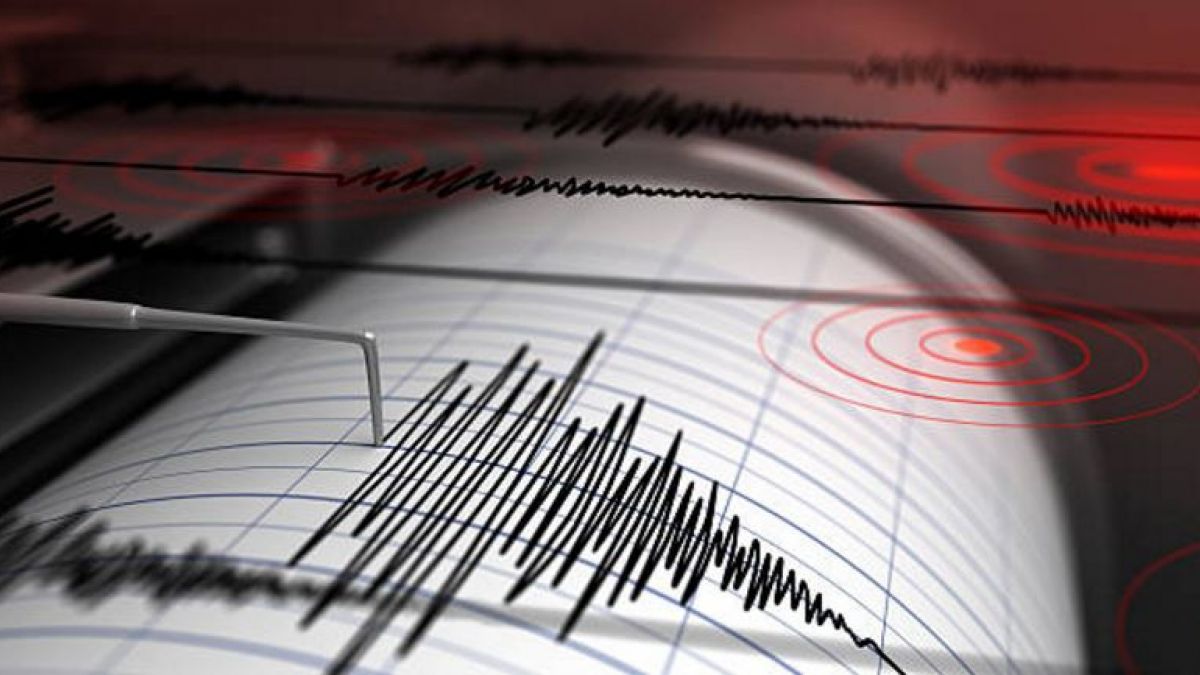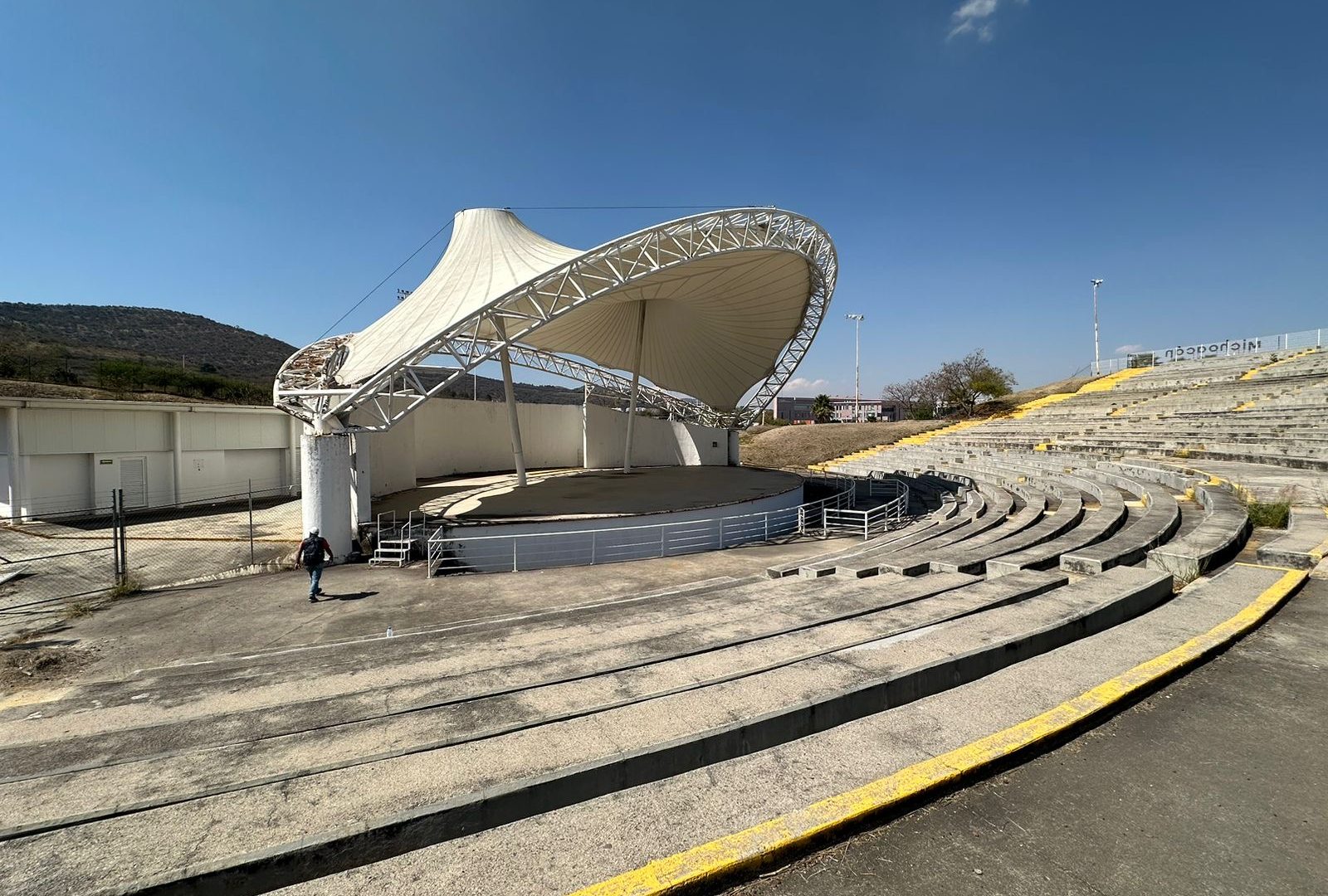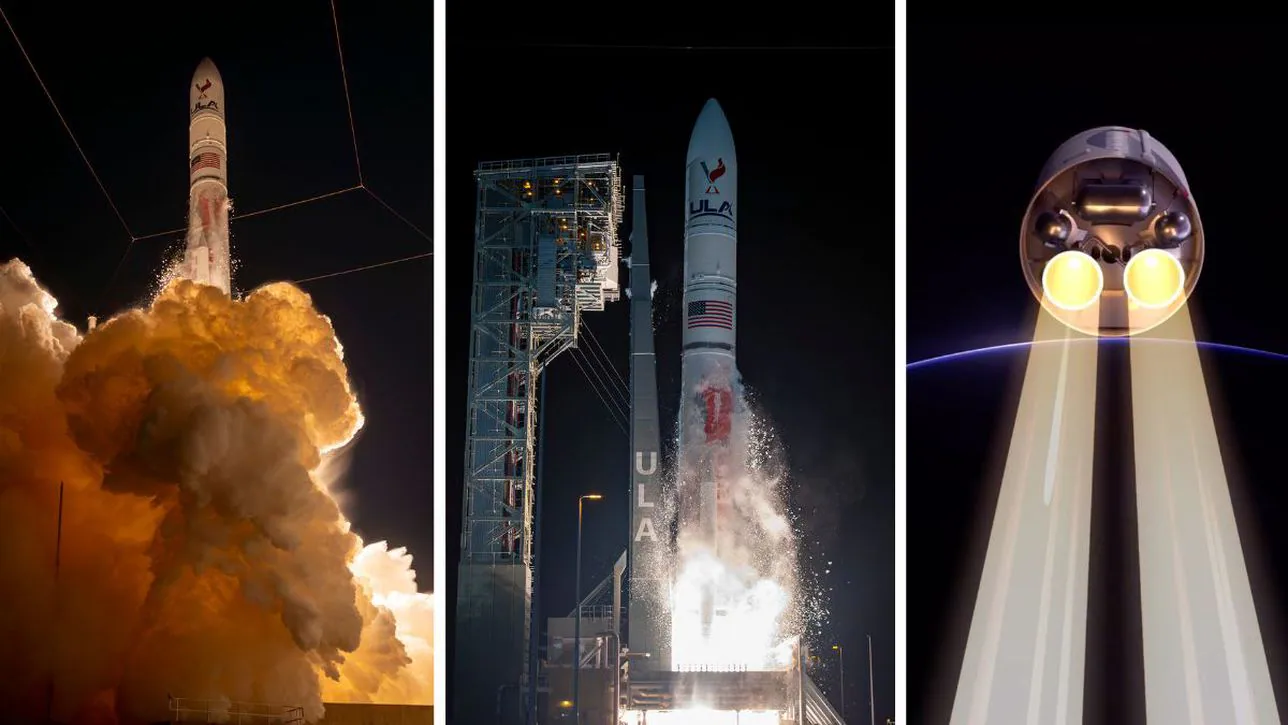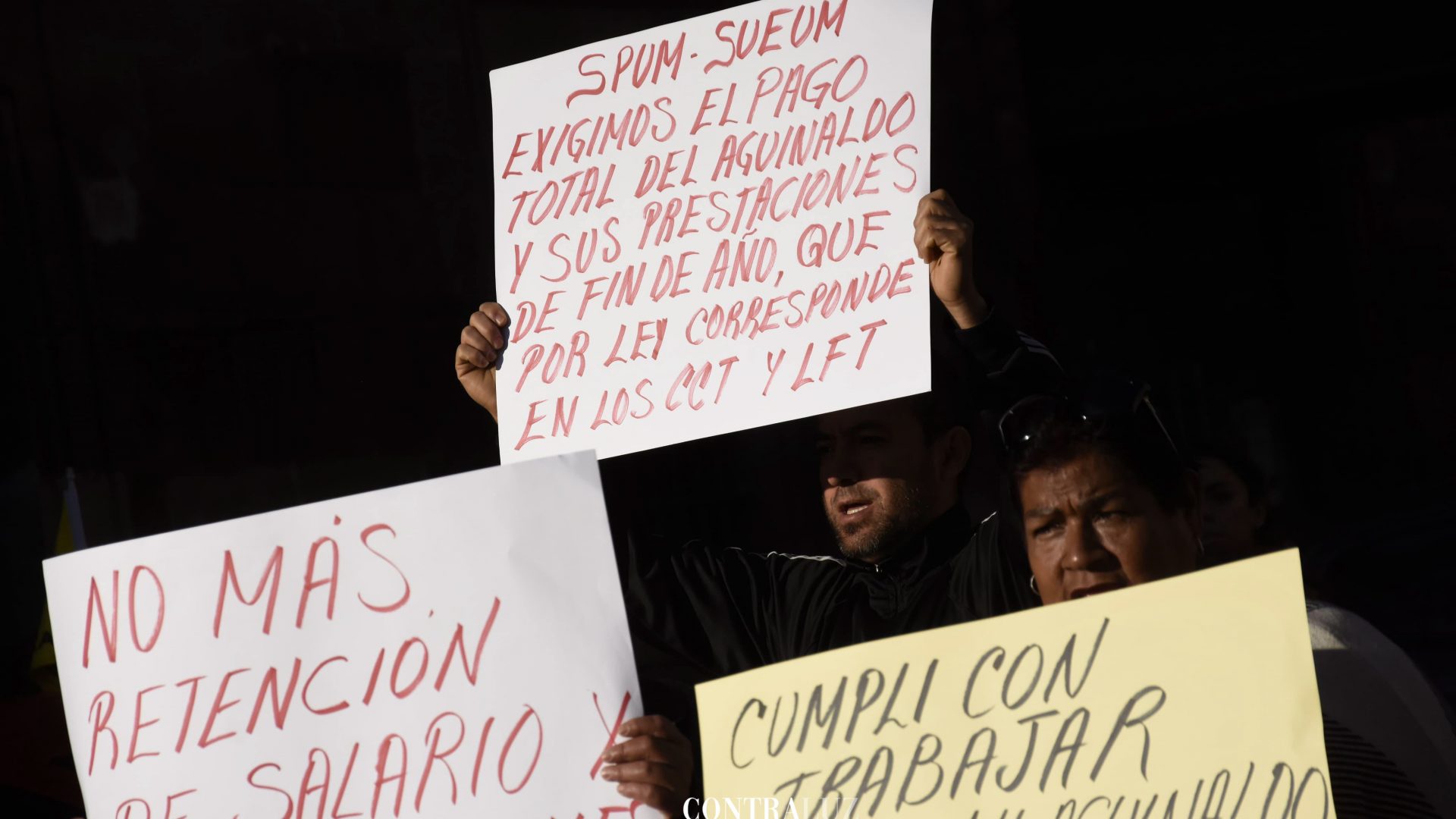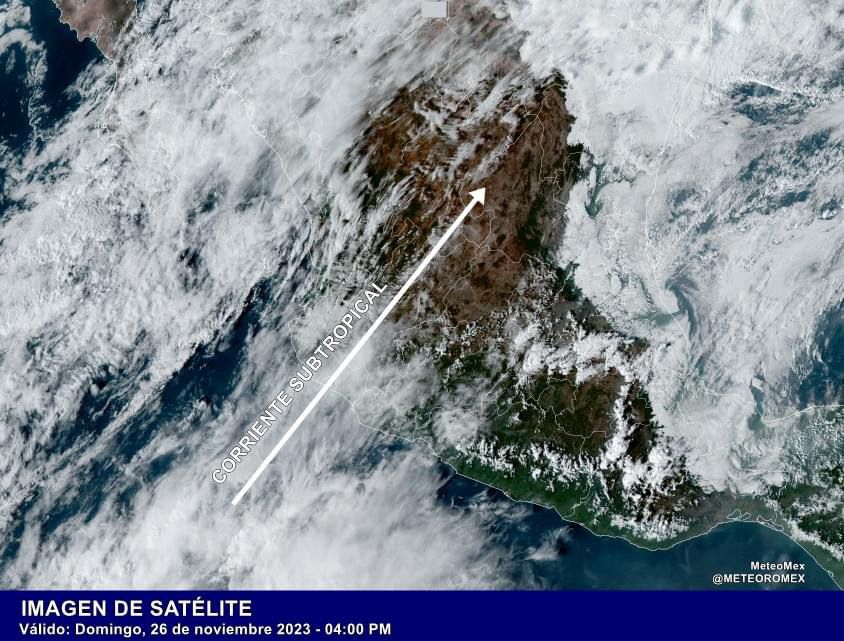Chris Hedges / Rebelión
En los conflictos que como reportero he tenido que cubrir en Latinoamérica, África, Oriente Medio y los Balcanes, me he encontrado con personas excepcionales, de diversos credos, religiones, razas y nacionalidades, que se erguían de forma majestuosa para desafiar al opresor en nombre de los oprimidos. Algunos de ellos han muerto. Otros han pasado al olvido. La mayoría nos resultan desconocidos.
Esas personas, a pesar de sus inmensas diferencias culturales, tenían rasgos comunes: un profundo compromiso con la verdad, incorruptibilidad, coraje, desconfianza hacia el poder, odio por la violencia y una profunda empatía que abarcaba a la gente que era diferente de ellas, incluso a aquellos que la cultura dominante definía como enemigos. Son los hombres y mujeres más notables que he conocido en mis veinte años de corresponsal en el extranjero. Y he tratado, hasta este mismo día, de ajustar mi vida a los estándares que ellos establecieron.
Vds. han oído hablar de algunos de ellos, como Vaclav Havel , con quien otros periodistas extranjeros y yo nos reuníamos muchas tardes en el Teatro de la Linterna Mágica de Praga durante la Revolución de Terciopelo , en Checoslovaquia. A otros, no menos excepcionales, probablemente no les conozcan, como el padre jesuita Ignacio Ellacuría , asesinado en El Salvador en 1989. Y después está toda esa gente “ordinaria”, aunque, como bien dijo el escritor V. S. Pritchett, ninguna persona es ordinaria, que arriesgó su vida en tiempos de guerra para acoger y proteger a seres de una religión o etnia diferente que estaban siendo perseguidos y cazados. A algunos de esos seres “ordinarios” le debo yo mi propia vida.
Resistir frente al mal radical es soportar una vida que, según los estándares de la sociedad en general, es un fracaso. Es desafiar la injusticia a costa de tu carrera, tu reputación, tu solvencia financiera y, en ocasiones, tu vida. Es ser un hereje de por vida. Y quizá el punto más importante sea el de aceptar que la cultura dominante, incluso las elites liberales, te expulsarán hacia los márgenes e intentarán desacreditar no sólo lo que haces sino tu carácter. Cuando regresé a la redacción de The New York Times tras ser abucheado al comienzo de una ceremonia de graduación en 2003 por denunciar la invasión de Iraq y que el periódico me reprendiera públicamente por mi posición contra la guerra, los periodistas y editores a los que conocía y con los que había trabajado durante quince años bajaban la cabeza o se apartaban cuando estaba cerca. No querían contagiarse del mismo virus que había liquidado mi carrera.
Las instituciones dominantes –el Estado, la prensa, la Iglesia, los tribunales, la academia- articulan el lenguaje de la moralidad pero sirven a las estructuras del poder, sin que importe lo venales que sean, porque les proporcionan dinero, estatus y autoridad. En épocas de angustia nacional –uno sólo tiene que mirar a la Alemania nazi-, todas esas instituciones, incluida la academia, son cómplices mediante su silencio o su colaboración activa con el mal radical. Y nuestras propias instituciones, que se han sometido al poder corporativo y a la ideología utópica del neoliberalismo , no son diferentes. Los individuos solitarios que desafían el poder tiránico dentro de esas instituciones, como vimos cuando miles de académicos fueron despedidos de sus trabajos e incluidos en la lista negra de la era de McCarthy , fueron purgados y convertidos en parias.
Todas las instituciones, incluida la Iglesia, escribió Paul Tillich en una ocasión, son inherentemente demoníacas. Y una vida dedicada a la resistencia tiene que aceptar que la relación con alguna institución es a menudo temporal, porque antes o después esa institución va a exigir actos de silencio u obediencia que tu conciencia no va a permitir que aceptes. Ser rebelde es rechazar lo que significa tener éxito en una cultura consumista- capitalista, especialmente la idea de que nosotros somos siempre lo primero.
El teólogo James H. Cone escribe en su libro “The Cross and the Lynching Tree” que para los negros oprimidos la cruz era un “símbolo religioso paradójico porque invierte el sistema de valores del mundo con la buena nueva de que la esperanza llega a través de la derrota, que el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra, que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos”.
Cone continúa: “Que Dios pudiera ‘crear de alguna manera una salida’ en la cruz de Jesús era realmente absurdo para el intelecto, aunque profundamente real en las almas de los negros. Los negros esclavizados que primero escucharon el mensaje del evangelio se aferraron al poder de la cruz. Cristo crucificado manifestaba el amor y la presencia liberadora de Dios en las contradicciones de la vida de los negros, esa presencia trascendente en la vida de los cristianos negros que les daba fuerzas para creer que, finalmente, en el futuro escatológico de Dios, no serían derrotados por los ‘problemas de este mundo’, sin que importara lo grande y penoso de su sufrimiento. Creer en esta paradoja, en esta afirmación absurda de fe, era sólo posible en la humildad y el arrepentimiento. No había lugar para los orgullosos y los poderosos, para aquellos que piensan que Dios les ha llamado para dominar a los demás. La cruz era la crítica de Dios al poder –al poder blanco- con el amor desamparado, arrebatándole la victoria a la derrota”.
Reinhold Niebuhr calificó esta capacidad para desafiar a las fuerzas de la represión como “una locura sublime del alma”. Niebuhr escribió que “nada sino la locura combatirá con el poder maligno y ‘la maldad espiritual en los altos lugares’”. Esta sublime locura, según Niebuhr la entendía, es peligrosa pero vital. Sin ella, “la verdad queda oscurecida”. Y Niebuhr sabía también que el liberalismo tradicional era una fuerza inútil en momentos extremos. El liberalismo, decía Niebuhr, “carece del espíritu del entusiasmo, por no decir fanatismo, que tan necesario es para sacar al mundo de los caminos trillados. Es demasiado intelectual y demasiado poco emocional como para ser una fuerza eficiente en la historia”.
Los profetas de la Biblia hebrea tenían esta sublime locura. Las palabras de los profetas hebreos, como escribió Abraham Heschel , eran “un alarido en la noche. Mientras el mundo está relajado y dormido, el profeta siente el estallido del cielo”. El profeta, porque vio y contempló una realidad desagradable, se vio obligado, como Heschel escribió, “a proclamar todo lo opuesto a lo que su corazón esperaba”.
Esta sublime locura es la cualidad esencial para una vida de resistencia. Es la aceptación de que si te mantienes al lado de los oprimidos, vas a ser tratado como ellos. Es la aceptación de que, aunque empíricamente todo por lo que luchamos durante nuestra vida puede llegar a ser peor, nuestra lucha tiene en sí misma valor.
Daniel Berrigan me dijo que la fe es la creencia en que el bien atrae al bien. Los budistas lo llaman karma. Pero él dijo que nosotros, como cristianos, no sabíamos hacia dónde estábamos yendo. Confiábamos en que fuera hacia alguna parte. Pero no sabíamos dónde. Estamos llamados a hacer el bien, al menos hasta que podamos determinarlo y, después, a dejarlo ir.
Como Hannah Arendt escribió en “Los orígenes del totalitarismo”, las únicas personas moralmente fiables no son las que dicen “esto está mal” o “esto no debería hacerse”, sino las que dicen “No puedo hacerlo”. Saben que como escribió Immanuel Kant: “Si la justicia perece, la vida humana sobre la tierra ha perdido su significado”. Y esto implica que, al igual que Sócrates, tenemos que llegar a un lugar donde es mejor sufrir el mal que hacer el mal. Debemos ver y actuar al mismo tiempo y, teniendo en cuenta lo que significa ver, esto necesitará la superación de la desesperación, no por la razón, sino por la fe.
En los conflictos que he cubierto vi el poder de esa fe, que subyace fuera de cualquier credo religioso o filosófico. Esta fe es lo que Havel llamaba en su gran ensayo “El poder de los indefensos” vivir en la verdad. Vivir en la verdad expone la corrupción, las mentiras y engaños del Estado. Es la negativa a formar parte de la farsa.
“No te conviertes en ‘disidente’ sólo porque decidas un día emprender esta carrera tan inusual”, escribió Havel. “Te lanzas a ella por tu sentido personal de la responsabilidad, combinado con un complejo conjunto de circunstancias externas. Te ves arrojado fuera de las estructuras existentes, y colocado en una posición de conflicto con ellas. Empiezas por un intento de hacer bien tu trabajo y terminas siendo calificado de enemigo de la sociedad… El disidente no actúa en absoluto en el reino del poder genuino. No está buscando el poder. No desea ocupar cargos y no busca reunir votos. No intenta encantar al público. No ofrece nada y no promete nada. En todo caso, sólo puede ofrecer su propia piel, y la ofrece únicamente porque no tiene otro modo de afirmar la verdad que defiende. Sus acciones articulan sencillamente su dignidad como ciudadano, sin que importe el coste”.
El largo, largo camino de sacrificio y sufrimiento que llevó al colapso de los regímenes comunistas se remontó a décadas. Quienes hicieron posible el cambio fueron aquellos que habían descartado todas las nociones de lo práctico. No intentaron reformar el Partido Comunista. No intentaron trabajar dentro del sistema. Ni siquiera sabían que, en todo caso, sus pequeñas protestas, ignoradas por los medios de propiedad estatal, sí lo lograrían. Pero en medio de todo creían profundamente en los imperativos morales. Actuaron así porque esos valores eran justos. No esperaban recompensa por su virtud; y, en efecto, no obtuvieron ninguna. Fueron marginados y perseguidos. Y, sin embargo, esos poetas, dramaturgos, actores, cantantes y escritores triunfaron finalmente sobre el Estado y el poder militar. Atrajeron el bien hacia el bien. Triunfaron porque, por intimidadas y rotas que estuvieran las masas a su alrededor, su mensaje de desafío no cayó en saco roto. No pasó inadvertido. El veloz redoble de la rebelión exponía constantemente el peso muerto de la autoridad y la putrefacción del Estado.
En una fría noche invernal de 1989, estuve con cientos miles de checoslovacos rebeldes en la Plaza Wenceslao de Praga cuando la cantante Marta Kubisova se asomó al balcón del edificio Melantrich. Kubisova había sido desterrada de las ondas en 1968 tras la invasión soviética por su desafiante himno “Plegaria por Marta”. El Estado había confiscado y destruido todo su catálogo, incluyendo más de 200 singles. Había desaparecido de la escena pública. Pero, de repente, su voz inundó esa noche la plaza. Concentrados junto a mí había multitud de estudiantes, la mayoría de los cuales no habían nacido cuando ella desapareció. Pero empezaron a cantar las palabras del himno. Las lágrimas corrían por sus rostros. Fue entonces cuando comprendí el poder de la rebelión. Fue entonces cuando supe que ningún acto de rebelión llega a desperdiciarse, por inútil que pueda parecer en un determinado momento. Fue entonces cuando supe que el régimen comunista estaba acabado.
“El pueblo decidirá de nuevo su propio destino”, cantaba la muchedumbre al unísono con Kubisova. (Nota del editor: Para ver las fotos de la revolución de 1989 en YouTube y escuchar a Kubisoba cantar esa canción en una grabación de estudio, pulse aquí .)
Los muros de Praga estaban cubiertos aquel frío invierno con los carteles de Jan Palach. Palach fue un estudiante universitario que se prendió fuego en pleno día en la Plaza de Wenceslao el 16 de enero de 1969, para protestar por la represión del movimiento por la democracia en el país. Murió tres días después a causa de las quemaduras. El Estado intentó borrar rápidamente su acto de la memoria nacional. No hubo mención alguna en los medios estatales. Una marcha fúnebre de los estudiantes universitarios fue reprimida por la policía. La tumba de Palach, que se convirtió en santuario, acabó siendo testigo de cómo las autoridades comunistas exhumaron su cuerpo, incineraron sus restos y se los entregaron a su madre a condición de que no colocara sus cenizas en ningún cementerio. Pero no funcionó. Su desafío siguió siendo una bandera de lucha. Su sacrificio impulsó a la acción a los estudiantes en el invierno de 1989. La Plaza del Ejército Rojo de Praga, poco después de marcharme a Bucarest para cubrir el levantamiento en Rumania, fue llamada a partir de entonces Plaza de Palach. Diez mil personas acudieron a un acto de homenaje.
Nosotros, al igual que los que se opusieron a la larga noche del comunismo, ya no tenemos mecanismos dentro de las estructuras formales del poder que protejan o promuevan nuestros derechos. Nosotros también hemos sufrido un golpe de Estado llevado a cabo no por los inexpresivos dirigentes de monolítico Partido Comunista sino por el Estado corporativo.
Podemos sentir, frente a la despiadada destrucción corporativa de nuestra nación, de nuestra cultura y nuestro ecosistema, que somos débiles e indefensos. Pero no lo somos. Tenemos un poder que aterroriza al Estado corporativo. Cualquier acto de rebelión, aunque lo emprendan unas pocas personas o sea duramente censurado, socava ese Estado corporativo. Cualquier acto de rebelión mantiene vivas las brasas para los movimientos más amplios que nos secunden. Trasmite otra narrativa que, a la vez que el Estado va consumiéndose, atraerá cada vez a un mayor número de personas. Quizá esto no se produzca durante nuestra existencia. Pero si persistimos, mantendremos viva esta posibilidad. Si no lo hacemos, se extinguirá.
El Dr. Rieux, en la novela “La Peste” de Albert Camus, no se deja llevar por la ideología sino por la empatía, por el deber de ocuparse de los que sufren sin que importe el coste. Empatía, o lo que el novelista ruso Vasily Grossman llamaba “simple amabilidad humana”, que en cualquier despotismo se convierte en un acto subversivo. Poner en marcha esta empatía –empatía hacia los seres humanos encerrados en jaulas a menos de una hora de nosotros [aquí, en Princeton], empatía con las madres y padres indocumentados arrancados de sus hijos en las calles de nuestras ciudades, empatía con los musulmanes que huyen de las guerra que creamos y que son demonizados y expulsados de nuestras costas, empatía con la gente pobre de color a la que la policía dispara en nuestras calles, empatía con las niñas y mujeres traficadas para la prostitución, empatía con todos aquellos que sufren a manos de un Estado que intenta militarizar e imponer una crueldad bestial sobre los vulnerables, empatía con el planeta que nos da la vida y que está siendo contaminado y saqueado para el lucro- se convierte en un acto político e incluso peligroso.
El mal es real. Pero también lo es el amor. Y en la guerra –especialmente cuando los pesados misiles impactaban sobre las muchedumbres en Sarajevo , una visión tan horrenda que hasta este mismo día no he podido tragar ni un pedacito de carne- puede sentirse cuando los familiares buscan frenéticamente a sus seres queridos entre los muertos y heridos; son los círculos concéntricos de la muerte y el amor, de la muerte y del amor, como los anillos de la explosión de un horno cósmico.
Flannery O’Connor reconoció que una vida de fe es una vida de confrontación: “San Cirilo de Jerusalén, para instruir a los catecúmenos, escribió: ‘El dragón se sienta junto al camino, observando a los que pasan. Cuidad que no os devore. Vamos hacia el Padre de las Almas, pero es necesario pasar junto al dragón’. No importa la forma que adopte el dragón; es este misterioso pasar a su lado, o entre sus mandíbulas, de lo que seguirán tratando los relatos de cierta profundidad, y al ser así, exige de un considerable valor en cualquier momento, en cualquier país, para no darle la espalda al relator de historias.”
Aceptas el dolor –por quien no puede sentirse profundamente apenado por el estado de nuestra nación, el mundo y nuestro ecosistema- porque sabes que en la resistencia hay un bálsamo que conduce a la sabiduría, y si no a la alegría, a una extraña y trascendente felicidad. Sabes que si resistimos mantenemos viva la esperanza.
“He templado mi fe en el Infierno”, escribió Vasily Grossman en su obra maestra “Vida y destino”. “Mi fe ha surgido de las llamas de los crematorios, del hormigón de la cámara de gas. He visto que no es el hombre el que es impotente en la lucha contra el mal, sino que es el poder del mal el impotente en la lucha contra el hombre. En la impotencia de la bondad, de la bondad sin sentido, está el secreto de su inmortalidad. Nunca podrá ser vencida. Cuanto más estúpida, más sin sentido, más indefensa pueda parecer, más inmensa es. El mal es impotente ante ella. Los profetas, líderes religiosos, reformadores, líderes sociales y políticos son impotentes ante ella. El amor ciego y mudo es el sentido del hombre. La historia del hombre no es la batalla del bien luchando para superar al mal. Es la batalla librada por el gran mal luchando para aplastar la semilla de la bondad humana. Pero si ni siquiera ahora lo humano ha podido ser aniquilado en el ser humano, entonces el mal nunca vencerá”.
Chris Hedges fue corresponsal extranjero en Centroamérica, Oriente Medio, África y los Balcanes durante casi dos décadas. Ha informado desde más de cincuenta países y ha trabajado para The Christian Science Monitor, National Public Radio, The Dallas Morning News y The New York Times, para el que estuvo escribiendo durante quince años.
Fuente:
http://www.truthdig.com/report/page3/the_price_of_resistance_20170417